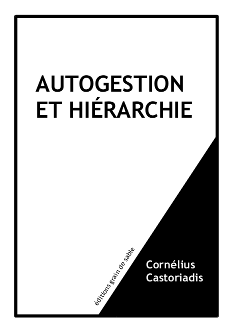
"Autogestion et hiérarchie", par Cornelius Castoriadis (1974).
Vivimos en una sociedad cuya organización es jerárquica, ya sea en el trabajo, la producción, la empresa; o en la administración, la política, el Estado; o en la educación y la investigación científica. La jerarquía no es un invento de la sociedad moderna. Sus orígenes se remontan a mucho tiempo atrás, aunque no siempre ha existido, y ha habido sociedades no jerárquicas que han funcionado muy bien. Pero en la sociedad moderna el sistema jerárquico (o, lo que es lo mismo, burocrático) se ha hecho casi universal. Desde el momento en que existe una actividad colectiva, ésta se organiza según el principio jerárquico, y la jerarquía de mando y de poder coincide cada vez más con la jerarquía de los salarios y de los ingresos. De modo que la gente apenas puede imaginar que pueda ser de otro modo, y que ellos mismos puedan ser algo definido de otro modo que por su lugar en la pirámide jerárquica.
Los defensores del sistema actual intentan justificarlo como el único "lógico", "racional" y "económico". Ya hemos intentado demostrar que estos "argumentos" no valen nada y no justifican nada, que son falsos cuando se toman por separado y contradictorios cuando se consideran en conjunto. Volveremos a hablar de ello más adelante. Pero el sistema actual también se presenta como el único posible, supuestamente impuesto por las necesidades de la producción moderna, por la complejidad de la vida social, la gran escala de todas las actividades, etc. Intentaremos demostrar que no es así, y que la existencia de una jerarquía es radicalmente incompatible con la autogestión.
AUTOGESTIÓN Y JERARQUÍA DE MANDO
La decisión colectiva y el problema de la representación
¿Qué significa socialmente el sistema jerárquico? Que una capa de la población gobierna la sociedad y que las demás sólo ejecutan sus decisiones; también, que esta capa, al recibir los mayores ingresos, se beneficia de la producción y el trabajo de la sociedad mucho más que las demás. En resumen, esa sociedad está dividida entre una capa que tiene poder y privilegios, y el resto, que está desposeído de ellos. La jerarquización -o burocratización- de todas las actividades sociales no es hoy más que la forma cada vez más frecuente de la división de la sociedad. Como tal, es tanto el resultado como la causa del conflicto que desgarra la sociedad.
Si esto es así, resulta ridículo preguntarse: ¿es compatible la autogestión, el funcionamiento y la existencia de un sistema social autogestionado con el mantenimiento de la jerarquía? También cabría preguntarse si la supresión del actual sistema penitenciario es compatible con el mantenimiento de los funcionarios de prisiones, los guardias principales y los directores de prisiones. Pero, como sabemos, lo que no se dice, se dice aún mejor. Sobre todo porque, desde hace miles de años, se ha inculcado en la mente de las personas, desde su más tierna infancia, la idea de que es "natural" que unos manden y otros obedezcan, que unos tengan demasiado de lo superfluo y otros no lo suficiente de lo necesario.
Queremos una sociedad autogestionada. ¿Qué significa eso? Una sociedad que se gestiona a sí misma, es decir, se dirige a sí misma. Pero esto debe aclararse más. Una sociedad autogestionada es una sociedad en la que todas las decisiones son tomadas por la comunidad que se ve afectada por el objeto de esas decisiones. Es decir, un sistema en el que quienes realizan una actividad deciden colectivamente qué hacer y cómo hacerlo, dentro de los límites que marca su convivencia con otras unidades colectivas. Así, las decisiones que conciernen a los trabajadores de un taller deben ser tomadas por los trabajadores de dicho taller; las que conciernen a varios talleres al mismo tiempo, por todos los trabajadores afectados, o por sus delegados elegidos y revocables; las que conciernen a toda la empresa, por todo el personal de la misma; las que conciernen a un barrio, por los habitantes del mismo; y las que conciernen a toda la sociedad, por todas las mujeres y hombres que viven en ella.
Pero, ¿qué significa decidir?
Decidir es decidir uno mismo. No significa dejar la decisión en manos de "personas competentes", sujetas a un vago "control". Tampoco significa designar a las personas que decidirán. No es porque la población francesa designe, una vez cada cinco años, a los que harán las leyes, que hace las leyes. No es porque designen, una vez cada siete años, a la persona que decidirá la política del país, que ellos mismos deciden esta política. No decide, enajena su poder de decisión a "representantes" que, por este mismo hecho, no son ni pueden ser sus representantes. Es cierto que la designación de representantes, o delegados, por parte de las distintas comunidades, así como la existencia de órganos -comités o consejos- formados por dichos delegados serán, en muchos casos, imprescindibles. Pero sólo será compatible con la autogestión si estos delegados representan realmente a la comunidad de la que emanan, y esto implica que sigan sometidos a su poder. Esto significa, a su vez, que ésta no sólo los elige, sino que también puede destituirlos cuando lo considere necesario.
Por lo tanto, decir que hay una jerarquía de mando formada por "personas competentes" y en principio inamovibles; o decir que hay "representantes" inamovibles durante un tiempo determinado (y que, como demuestra la experiencia, llegan a ser prácticamente inamovibles para siempre), es decir que no hay ni autogestión, ni siquiera "gestión democrática". En efecto, equivale a decir que la comunidad está dirigida por personas cuya gestión de los asuntos comunes se ha convertido en un asunto especializado y exclusivo, y que, de hecho o de derecho, están fuera del poder de la comunidad.
Decisión colectiva, formación e información
Por otro lado, decidir es hacerlo con pleno conocimiento de causa. Ya no es la comunidad la que decide, aunque formalmente "vota", si alguien o unas pocas personas solas tienen la información y definen los criterios sobre los que se toma una decisión. Esto significa que los que deciden deben tener toda la información pertinente. Pero también significa que ellos mismos deben ser capaces de definir los criterios en los que se basan para decidir. Y para ello deben tener una formación cada vez más amplia. Una jerarquía de mando implica que los que deciden tienen -o más bien pretenden tener- el monopolio de la información y la formación, y en todo caso que tienen un acceso privilegiado a ella. La jerarquía se basa en este hecho y tiende constantemente a reproducirlo. Porque en una organización jerárquica, toda la información sube de abajo a arriba y no baja ni circula (de hecho, circula, pero en contra de las reglas de la organización jerárquica). Así que todas las decisiones bajan de arriba a abajo, y la parte inferior sólo tiene que ejecutarlas. Es más o menos lo mismo decir que existe una jerarquía de mando, y decir que estas dos circulaciones son ambas unidireccionales: la cúspide recoge y absorbe toda la información que le llega, y sólo retransmite a los ejecutores el mínimo estrictamente necesario para la ejecución de las órdenes que les dirige, y que emanan sólo de ella. En una situación así, es absurdo pensar que pueda haber autogestión, o incluso "gestión democrática".
¿Cómo se puede decidir si no se tiene la información necesaria para decidir correctamente? ¿Y cómo se puede aprender a decidir si uno se reduce siempre a cumplir lo que otros han decidido? En cuanto se establece una jerarquía de mando, la comunidad se vuelve opaca a sí misma y se introduce un enorme despilfarro. Se vuelve opaco porque la información se retiene en la parte superior. El despilfarro se produce porque los trabajadores desinformados o mal informados no saben lo que tienen que saber para realizar sus tareas y, sobre todo, porque la capacidad colectiva de autodirección, así como la inventiva y la iniciativa, formalmente reservadas al mando, se ven obstaculizadas e inhibidas a todos los niveles.
Por lo tanto, querer la autogestión -o incluso la "gestión democrática", si la palabra democracia no se utiliza con fines meramente decorativos- y querer mantener una jerarquía de mando es una contradicción en los términos. Sería mucho más coherente, a nivel formal, decir, como hacen los defensores del sistema actual: la jerarquía de mando es indispensable, por lo tanto, no puede haber sociedad autogestionada.
Pero esto no es cierto. Cuando examinamos las funciones de la jerarquía, es decir, para qué sirve, nos encontramos con que una gran parte de ellas sólo tienen sentido y existen en relación con el sistema social actual, y que las otras, las que conservarían un sentido y una utilidad en un sistema social autogestionado, podrían ser fácilmente colectivizadas. Dentro de los límites de este texto, no podemos discutir la cuestión en toda su amplitud. Intentaremos arrojar luz sobre algunos aspectos importantes, referidos especialmente a la organización de la empresa y la producción.
Una de las funciones más importantes de la jerarquía actual es organizar las restricciones. En el lugar de trabajo, por ejemplo, ya sea en los talleres o en las oficinas, una parte esencial de la "actividad" del aparato jerárquico, desde los jefes de equipo hasta la dirección, consiste en supervisar, controlar, sancionar, imponer directa o indirectamente la "disciplina" y la correcta ejecución de las órdenes recibidas por quienes tienen que ejecutarlas. ¿Y por qué hay que organizar la coerción, por qué tiene que haber coerción? Porque los trabajadores no suelen mostrar espontáneamente un gran entusiasmo por hacer lo que la dirección quiere que hagan. ¿Y por qué? Porque ni su trabajo ni su producto les pertenecen, porque se sienten alienados y explotados, porque no han decidido por sí mismos qué hacer y cómo hacerlo, ni qué pasará con lo que han hecho; en definitiva, porque existe un conflicto perpetuo entre los que trabajan y los que dirigen el trabajo de otros y se benefician de él. En resumen, tiene que haber una jerarquía para organizar la restricción, y tiene que haber restricción porque hay división y conflicto, que también es porque hay una jerarquía.
De manera más general, la jerarquía se presenta como si estuviera ahí para resolver los conflictos, enmascarando el hecho de que la existencia de la jerarquía es en sí misma una fuente de conflicto perpetuo. Mientras exista un sistema jerárquico, habrá, por ese mismo hecho, un continuo renacimiento de un conflicto radical entre una capa dirigente y privilegiada y las demás categorías, reducidas a funciones ejecutivas.
Se dice que si no hay restricciones, no habrá disciplina, que cada uno hará lo que quiera y que habrá caos. Pero esto es de nuevo una falacia. La cuestión no es si debe haber disciplina, o incluso a veces coerción, sino qué tipo de disciplina, decidida por quién, controlada por quién, de qué forma y con qué propósito. Cuanto más ajenos sean los fines a los que sirve una disciplina a las necesidades y deseos de quienes han de alcanzarlos, más externas serán las decisiones sobre esos fines y las formas de disciplina, y más necesaria será la compulsión para imponerlos.
Una comunidad que se autogobierna no es una comunidad sin disciplina, sino una comunidad que decide por sí misma su propia disciplina y, si es necesario, las sanciones contra quienes la violan deliberadamente. En lo que respecta al trabajo en particular, no se puede discutir seriamente la cuestión presentando la empresa autogestionada exactamente igual que la empresa contemporánea, salvo que se ha eliminado la cáscara jerárquica. En la empresa contemporánea, las personas se ven obligadas a realizar un trabajo que les es ajeno y sobre el que no pueden opinar. No es sorprendente que se opongan, sino que no se opongan mucho más de lo que lo hacen. No se puede creer ni por un momento que su actitud hacia el trabajo siga siendo la misma cuando su relación con el trabajo se transforma y empieza a convertirse en sus dueños. Por otra parte, incluso en la empresa contemporánea, no hay una disciplina, sino dos. Está la disciplina que el aparato jerárquico intenta imponer constantemente mediante la coacción y las sanciones financieras o de otro tipo. Y está la disciplina, mucho menos aparente pero no menos fuerte, que surge dentro de los grupos de trabajadores en un equipo o taller, y que hace que no se tolere ni a los que hacen demasiado ni a los que no hacen lo suficiente. Los grupos humanos nunca han sido ni son conglomerados caóticos de individuos movidos sólo por el egoísmo y que luchan entre sí, como quieren hacer creer los ideólogos del capitalismo y la burocracia, que sólo expresan su propia mentalidad. En los grupos, y especialmente en los grupos con una tarea común permanente, siempre surgen normas de comportamiento y se ejerce una presión colectiva para hacerlas cumplir.
Autogestión, competencia y toma de decisiones
Pasemos ahora a la otra función esencial de la jerarquía, que parece ser independiente de la estructura social contemporánea: las funciones de decisión y liderazgo. La pregunta que se plantea es: ¿por qué las comunidades afectadas no pueden desempeñar esta función por sí mismas, dirigirse y decidir por sí mismas, por qué debe haber un estrato particular de personas, organizadas en un aparato separado, que decidan y dirijan? A esta pregunta, los defensores del sistema actual dan dos tipos de respuestas. Uno de ellos se basa en la invocación del "conocimiento" y la "competencia": los que saben, o los que son competentes, deben decidir. La otra, más o menos encubierta, afirma que algunas personas tienen que decidir de todos modos, porque de lo contrario se produciría el caos, es decir, porque la comunidad sería incapaz de dirigirse a sí misma.
Nadie discute la importancia de los conocimientos y la competencia, ni, sobre todo, el hecho de que hoy en día ciertos conocimientos y competencias están reservados a una minoría. Pero aquí también se invocan estos hechos sólo para encubrir sofismas. En el sistema actual no gobiernan los que tienen más conocimientos y competencia en general. Los que dirigen son los que han demostrado ser capaces de escalar el aparato jerárquico, o los que, en función de su origen familiar y social, han sido puestos en el camino correcto desde el principio, después de haber obtenido algunos diplomas. En ambos casos, la "competencia" requerida para permanecer o ascender en el aparato jerárquico tiene que ver mucho más con la capacidad de defender y ganar en la competencia entre individuos, camarillas y clanes dentro del aparato jerárquico-burocrático, que con la capacidad de dirigir un trabajo colectivo. En segundo lugar, sólo porque una o unas pocas personas tengan conocimientos o habilidades técnicas o científicas, la mejor manera de utilizarlas no es ponerlas a cargo de un conjunto de actividades. Uno puede ser un excelente ingeniero en su especialidad sin ser capaz de "dirigir" todo un departamento en una fábrica. No hay más que ver lo que está ocurriendo en este sentido. Los técnicos y especialistas suelen limitarse a su campo particular. Los "gestores" se rodean de unos cuantos asesores técnicos, recogen sus opiniones sobre las decisiones a tomar (opiniones que a menudo son divergentes entre ellos) y finalmente "deciden". El absurdo del argumento es claro aquí. Si el "líder" tuviera que decidir en base a sus "conocimientos" y "competencia", tendría que ser conocedor y competente de todo, ya sea directamente o para decidir cuál de las opiniones divergentes de los especialistas es la mejor. Evidentemente, esto es imposible, y los dirigentes deciden de hecho de forma arbitraria, según su "criterio". Pero este "juicio" de una persona no tiene por qué ser más válido que el que se formaría en una comunidad autogestionada, basada en una experiencia real infinitamente mayor que la de un solo individuo.
Autogestión, especialización y racionalidad
El conocimiento y la competencia son, por definición, especializados, y cada día lo son más. Fuera de su campo de especialización, el técnico o especialista no es más capaz de tomar una buena decisión que cualquier otra persona. Incluso dentro de su campo particular, además, su punto de vista es fatalmente limitado. Por un lado, ignora otros campos, que necesariamente interactúan con el suyo, y naturalmente tiende a descuidarlos. Así, tanto en las empresas actuales como en las administraciones, la cuestión de la coordinación "horizontal" de los servicios de gestión es una pesadilla perpetua. Hace tiempo que se crearon especialistas en coordinación para coordinar las actividades de los especialistas en gestión, que así no pueden gestionarse a sí mismos. Por otra parte, y lo que es más importante, los especialistas del aparato de dirección se separan así del proceso de producción real, de lo que allí ocurre, de las condiciones en las que los trabajadores tienen que hacer su trabajo. La mayoría de las veces, las decisiones tomadas por las oficinas tras inteligentes cálculos, perfectos sobre el papel, resultan inaplicables tal cual, porque no han tenido suficientemente en cuenta las condiciones reales en las que tendrán que aplicarse. Y estas condiciones reales, por definición, sólo las conoce la comunidad de trabajadores. Todo el mundo sabe que este hecho es, en las empresas contemporáneas, una fuente de conflictos perpetuos y de inmenso despilfarro.
Por otra parte, los conocimientos y las competencias pueden utilizarse racionalmente si quienes los poseen se reincorporan a la comunidad de productores, si pasan a formar parte de las decisiones que esta comunidad tendrá que tomar. La autogestión requiere la cooperación entre quienes poseen un determinado conocimiento o habilidad y quienes realizan un trabajo productivo en sentido estricto. Es totalmente incompatible con una separación de estas dos categorías. Sólo si se produce esta cooperación se pueden utilizar plenamente estos conocimientos y competencias, mientras que hoy en día sólo se utilizan en pequeña medida, ya que quienes los poseen están confinados a tareas limitadas, estrechamente circunscritas por la división del trabajo dentro del aparato de gestión. Sobre todo, sólo una cooperación de este tipo puede garantizar que los conocimientos y las habilidades se utilicen realmente en beneficio de la comunidad, y no para fines particulares.
¿Podría tener lugar esta cooperación sin que surjan conflictos entre los "especialistas" y los demás trabajadores? Si un especialista afirma, basándose en sus conocimientos especializados, que un determinado metal es el más adecuado para una determinada herramienta o una determinada pieza porque tiene ciertas propiedades, es difícil entender por qué esto debería dar lugar a objeciones gratuitas por parte de los trabajadores. Sin embargo, incluso en este caso, una decisión racional requiere la participación de los trabajadores, por ejemplo, porque las propiedades del material elegido desempeñan un papel durante el mecanizado de las piezas o herramientas. Pero las decisiones realmente importantes relativas a la producción incluyen siempre una dimensión esencial relacionada con el papel y el lugar de las personas en la producción. En este sentido, no hay - por definición - ningún conocimiento y ninguna habilidad que pueda anular el punto de vista de los que realmente tendrán que hacer el trabajo. Ninguna organización de una cadena de producción o de montaje puede ser racional o aceptable si se ha decidido sin tener en cuenta el punto de vista de quienes van a trabajar en ella. Al no tenerlo en cuenta, estas decisiones son actualmente casi siempre erróneas, y si la producción funciona de todos modos, es porque los trabajadores se organizan para hacerla funcionar, transgrediendo las normas e instrucciones "oficiales" sobre la organización del trabajo. Pero, incluso si las asumimos como "racionales" desde el estrecho punto de vista de la eficiencia productiva, estas decisiones son inaceptables precisamente porque están, y sólo pueden estar, basadas exclusivamente en el principio de la "eficiencia productiva", lo que significa que tienden a subordinar a los trabajadores por completo al proceso de fabricación, y a tratarlos como partes del mecanismo productivo. Esto no se debe a la malicia de la dirección, a la estupidez, ni siquiera al simple afán de lucro. (La prueba es que la "Organización del Trabajo" es exactamente la misma en los países orientales y occidentales). Esta es la consecuencia directa e inevitable de un sistema en el que las decisiones son tomadas por otras personas distintas de las que tendrán que llevarlas a cabo; un sistema así no puede tener otra "lógica".
Pero una sociedad autogestionada no puede seguir esta "lógica". Su lógica es muy diferente, es la lógica de la liberación y el desarrollo humano. La colectividad de los trabajadores puede muy bien decidir -y, en nuestra opinión, sería correcto hacerlo- que para ellos son infinitamente preferibles unas jornadas laborales menos arduas, menos absurdas, más libres y más felices que unos cuantos trastos más. Y para estas elecciones, que son absolutamente fundamentales, no hay ningún criterio "científico" u "objetivo" que sea válido: el único criterio es el juicio de la propia comunidad sobre lo que prefiere, basado en su experiencia, sus necesidades y sus deseos.
Esto es cierto a nivel de toda la sociedad. No hay ningún criterio "científico" por el que alguien pueda decidir que es mejor para la sociedad tener más ocio que consumo el próximo año, o al revés, o crecer más rápido o más lento, etc. Quien diga que esos criterios existen es un ignorante o un fraude. El único criterio que tiene sentido en estos ámbitos es el que quieren los hombres y mujeres de la sociedad, y sólo ellos pueden decidirlo y nadie más.
AUTOGESTIÓN Y JERARQUÍA SALARIAL Y DE INGRESOS
No hay criterios objetivos en los que basar una jerarquía salarial.
Al igual que no es compatible con una jerarquía de mando, una sociedad autogestionada no es compatible con una jerarquía de salarios e ingresos.
En primer lugar, la jerarquía salarial y de ingresos corresponde actualmente a la jerarquía de mando, en su totalidad en los países del Este y en gran medida en los países del Oeste. Pero, ¿cómo se recluta esta jerarquía? El hijo de un hombre rico será un hombre rico, el hijo de un ejecutivo tiene todas las posibilidades de convertirse en un ejecutivo. Así, en su mayor parte, los estratos que ocupan los niveles superiores de la pirámide jerárquica se perpetúan a través de la herencia. Y esto no es casualidad. Un sistema social siempre tiende a autorreproducirse. Si los estratos sociales tienen privilegios, sus miembros harán todo lo posible -y sus privilegios significan precisamente que pueden hacer mucho en este sentido- para transmitirlos a sus descendientes. En la medida en que, en tal sistema, estos estratos necesitan "hombres nuevos" -porque los aparatos de dirección se expanden y proliferan-, seleccionan, entre los descendientes de los estratos "inferiores", a los más "aptos" para cooptarlos en su seno. En este sentido, puede parecer que el "trabajo" y las "capacidades" de los cooptados han jugado un papel en su carrera, premiando su "mérito". Pero, de nuevo, "capacidad" y "mérito" significan aquí esencialmente la capacidad de adaptarse al sistema imperante y de servirlo mejor. Tales capacidades no tienen sentido para una sociedad autónoma y desde su punto de vista.
Ciertamente, la gente puede pensar que, incluso en una sociedad autogestionada, los más valientes, los más tenaces, los más trabajadores, los más "competentes" deben tener derecho a una "recompensa" especial, y que ésta debe ser económica. Y esto alimenta la ilusión de que podría haber una jerarquía de ingresos justificable.
Esta ilusión no resiste el escrutinio. El sistema actual tampoco ofrece una base lógica y cuantificable para las diferencias salariales. ¿Por qué una habilidad debe valer cuatro veces más que otra y no dos o doce? ¿Qué sentido tiene decir que la habilidad de un buen cirujano vale exactamente lo mismo - o más, o menos - que la de un buen ingeniero? ¿Y por qué no vale exactamente lo mismo que un buen conductor de tren o un buen profesor?
Una vez que salimos de unos dominios muy estrechos, y desprovistos de sentido general, no hay criterios objetivos para medir y comparar las habilidades, los conocimientos y la comprensión de los diferentes individuos. Y si es la sociedad la que asume los costes de la adquisición de conocimientos por parte de un individuo -como prácticamente ya ocurre-, no está claro por qué el individuo que ya se ha beneficiado una vez del privilegio que esta adquisición constituye en sí misma, debería beneficiarse una segunda vez en forma de mayores ingresos. Lo mismo ocurre con el "mérito" y la "inteligencia". Es cierto que hay individuos que nacen más dotados que otros en determinadas actividades, o que llegan a serlo. Estas diferencias suelen ser pequeñas y su desarrollo depende principalmente del entorno familiar, social y educativo. Pero en cualquier caso, en la medida en que alguien tiene un "don", el ejercicio de este "don" es en sí mismo una fuente de placer si no se le pone trabas. Y, para los raros individuos que están excepcionalmente dotados, lo que importa no es una "recompensa" financiera, sino crear lo que les impulsa irresistiblemente a crear. Si a Einstein le hubiera interesado el dinero, no se habría convertido en Einstein, y es probable que hubiera sido un jefe o financiero bastante mediocre.
A veces se esgrime el increíble argumento de que, sin una jerarquía salarial, la sociedad no podría encontrar personas dispuestas a realizar los trabajos más "difíciles", y los puestos de ejecutivos, directivos, etc. se presentan como tales. Conocemos la frase tan repetida por los "directivos": "si todos ganan lo mismo, prefiero coger la escoba". Pero en países como Suecia, donde la brecha salarial se ha reducido mucho más que en Francia, las empresas no funcionan peor que en Francia, y no hemos visto que los directivos se apresuren a coger la escoba.
Lo que vemos cada vez más en los países industrializados es lo contrario: las personas que abandonan las empresas son las que ocupan los puestos de trabajo realmente difíciles
- es decir, la más difícil y menos interesante. Y el aumento de los salarios del personal correspondiente no puede detener la hemorragia. Por ello, estos trabajos se dejan cada vez más en manos de la mano de obra inmigrante. Este fenómeno puede explicarse reconociendo lo obvio, que a menos que la gente se vea obligada a ello por la pobreza, se niega cada vez más a emplearse en un trabajo idiota. Nunca se ha observado el fenómeno contrario, y podemos apostar que seguirá siendo así. Esto lleva a la conclusión, según la lógica de este argumento, de que los trabajos más interesantes deberían estar peor pagados, porque, en todas las condiciones, estos son los trabajos más atractivos para las personas, es decir, la motivación para elegirlos y realizarlos ya está en gran medida en la naturaleza del propio trabajo.
Autogestión, motivación en el trabajo y producción para las necesidades
Pero, ¿a qué se reducen en última instancia todos los argumentos para justificar la jerarquía en una sociedad autogestionada, cuál es la idea oculta en la que se basan? Es que la gente sólo elige un trabajo y lo hace para ganar más que los demás. Pero esto, presentado como una verdad eterna sobre la naturaleza humana, es en realidad sólo la mentalidad capitalista que ha penetrado más o menos en la sociedad (y que, como demuestra la persistencia de la jerarquía salarial en los países del Este, sigue siendo dominante también allí). Esta mentalidad es una de las condiciones para que el sistema actual exista y continúe, y a la inversa, sólo puede existir si el sistema continúa. La gente da importancia a las diferencias de ingresos porque esas diferencias existen y porque, en el sistema social actual, se postulan como importantes. Si uno puede ganar un millón de francos al mes en lugar de cien mil, y si el sistema social en todos sus aspectos alimenta la idea de que el que gana un millón vale más, es mejor que el que gana sólo cien mil francos - entonces, efectivamente, muchas personas (no todas, por cierto, incluso hoy en día) estarán motivadas para hacer todo lo posible para ganar un millón en lugar de cien mil. Pero si tal diferencia no existe en el sistema social; si se considera tan absurdo querer ganar más que los demás como hoy consideramos absurdo (al menos la mayoría de nosotros) querer preceder nuestro nombre con una partícula a toda costa, entonces otras motivaciones, que sí tienen un verdadero valor social, podrán aparecer o más bien florecer: el interés del propio trabajo, el placer de hacer bien lo que uno ha elegido hacer, la invención, la creatividad, la estima y el reconocimiento de los demás. Por el contrario, mientras la miserable motivación económica esté ahí, todas estas otras motivaciones estarán atrofiadas y paralizadas desde la infancia de los individuos.
Porque un sistema jerárquico se basa en la competencia de los individuos, y en la lucha de todos contra todos. Enfrenta constantemente a los hombres entre sí y les anima a utilizar cualquier medio para "escalar". Presentar la cruel y sórdida competencia que tiene lugar en la jerarquía del poder, del mando, de los ingresos, como una "competición" deportiva donde ganan los "mejores" en un juego honesto, es tomar a la gente por tonta y creer que no ve cómo suceden realmente las cosas en un sistema jerárquico, ya sea en la fábrica, en las oficinas, en la Universidad, y aún más en la investigación científica desde que se ha convertido en una enorme empresa burocrática. La existencia de la jerarquía se basa en la lucha despiadada de cada uno contra todos los demás, y exacerba esta lucha. Por eso la jungla se vuelve más y más despiadada cuanto más se asciende en la jerarquía, y por eso la cooperación sólo se encuentra en la base, donde hay poca o ninguna posibilidad de "promoción". Y la introducción artificial de la diferenciación a este nivel por parte de la dirección de las empresas tiene como objetivo precisamente romper esta cooperación. Ahora bien, desde el momento en que existen privilegios de cualquier tipo, pero sobre todo de carácter económico, reaparece inmediatamente la competencia entre los individuos y la tendencia a aferrarse a los privilegios que ya se poseen y, para ello, a tratar de adquirir más poder y sustraerlo al control de los demás. A partir de ese momento, no se puede hablar de autogestión.
Por último, una jerarquía de salarios e ingresos es igualmente incompatible con una organización racional de la economía de una sociedad autogestionada. Porque tal jerarquía distorsiona inmediata y fuertemente la expresión de la demanda social.
Una organización racional de la economía de una sociedad autogestionada implica, en efecto, mientras los objetos y servicios producidos por la sociedad sigan teniendo un "precio" -mientras no puedan ser distribuidos libremente-, y mientras exista, por tanto, un "mercado" de bienes de consumo individuales, que la producción se oriente según las indicaciones de este mercado, es decir, en última instancia, por la demanda solvente de los consumidores. Porque, para empezar, no hay otro sistema defendible. En contra de un eslogan reciente, con el que sólo podemos estar de acuerdo metafóricamente, no podemos dar a todo el mundo "todo y todo a la vez". También sería absurdo limitar el consumo mediante un racionamiento autoritario, que equivaldría a una tiranía intolerable y estúpida sobre las preferencias de cada individuo: ¿por qué distribuir un disco y cuatro entradas de cine al mes a cada persona, cuando hay personas que prefieren la música al cine, y otras que prefieren lo contrario, por no hablar de los sordos y los ciegos? Pero un "mercado" de bienes de consumo individuales sólo es realmente defendible si es verdaderamente democrático, es decir, si el voto de todos tiene el mismo peso. Esas papeletas son los ingresos de todos. Si estos ingresos son desiguales, este voto está inmediatamente amañado: hay personas cuyos votos cuentan mucho más que los de los demás. Así, hoy en día, el "voto" de los ricos para un chalet en la Costa Azul o un avión personal pesa mucho más que el voto de un pobre para una vivienda digna, o de un obrero para un viaje en tren de segunda clase. Y debemos darnos cuenta de que el impacto de la distribución desigual de la renta en la estructura de producción de los bienes de consumo es inmenso.
Un ejemplo aritmético, que no pretende ser riguroso, pero que se aproxima a la realidad en términos de magnitud, ayuda a ilustrar esto. Si suponemos que el 80% de la población francesa con las rentas más bajas podría agruparse en torno a una media de 20.000 anuales después de impuestos (las rentas más bajas en Francia, que conciernen a una categoría muy numerosa, los ancianos con poca o ninguna pensión, están muy por debajo del S.M.I.C.) y el 20% restante en torno a una media de 80.000 anuales después de impuestos, podemos ver por un simple cálculo que estas dos categorías se repartirían la renta disponible para el consumo por la mitad. En estas condiciones, una quinta parte de la población tendría tanto poder de consumo como las otras cuatro quintas partes. Esto significa también que cerca del 35% de la producción de bienes de consumo del país está orientada exclusivamente a la demanda del grupo más favorecido y destinada a su satisfacción, después de la satisfacción de las necesidades "básicas" de este mismo grupo; o bien, que el 30% de todas las personas empleadas trabajan para satisfacer las "necesidades" no esenciales de las categorías más favorecidas (suponiendo que la relación consumo/inversión sea de 4 a 1 - que es aproximadamente el orden de magnitud observado en la realidad).
Es evidente, pues, que la orientación de la producción que el "mercado" impondría en estas condiciones no reflejaría las necesidades de la sociedad, sino una imagen distorsionada, en la que el consumo no esencial de las capas privilegiadas tendría un peso desproporcionado. Es difícil creer que en una sociedad autogestionada, en la que estos hechos fueran conocidos por todos con exactitud y precisión, la gente tolerara tal situación; o que pudiera, en estas condiciones, considerar la producción como su propio negocio, y sentirse concernida - de lo contrario no podría haber ni un minuto de autogestión.
La abolición de la jerarquía salarial es, pues, la única manera de orientar la producción en función de las necesidades de la comunidad, de eliminar la lucha de todos contra todos y la mentalidad económica, y de permitir la participación interesada, en el verdadero sentido de la palabra, de todos los hombres y mujeres en la gestión de los asuntos de la comunidad.
Cornelius Castoriadis
Cornelius Castoriadis (1922 - 1997) Filósofo, economista y psicoanalista griego, cofundador del grupo "Socialismo o Barbarie".
FUENTE : Infokiosques.net
Traducido por Jorge Joya
Original:www.socialisme-libertaire.fr/2017/06/autogestion-et-hierarchie.html